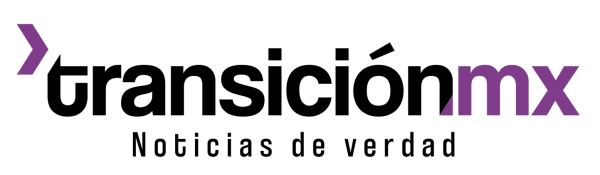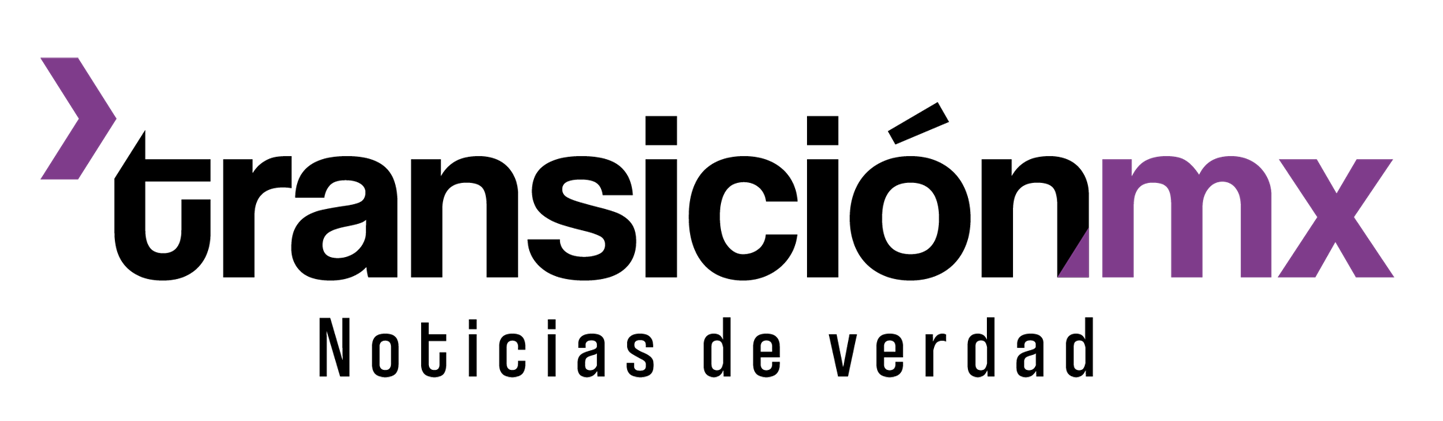Texto publicado en Vanguardia
Llegué a Tlaxcala hace años en una tarde humedecida, y una súbita saeta de amor se me clavó en el alma. ¿Por qué las ciudades de México me dejan prendado y prendido, como a los místicos las vírgenes? Me enamoré una vez de Oaxaca a la primera vista, y a la segunda me enamoré aún más. Voy transido de amor por Zacatecas, por Morelia, por Mérida, por Puebla, por San Cristóbal de las Casas, por Álamos, por Querétaro, por Veracruz, por la monstruosamente hermosa capital que ahora se llama CDMX… Y héteme aquí rendido sin capitulaciones a Tlaxcala.
Cuando entré a ella por la puerta chica -ninguna puerta grande tiene esa ciudad diminutiva, ni la de la plaza de toros- me poseyó esa sensación que los franceses llaman déjà vu. Supe que en otra vida ya había visto yo esa ciudad: su recoleto jardín ornado por lirios desmayados sobre sí mismos; la cuesta empedrada bajo los árboles basilicales; aquella fuente pomposa de donde brotan las aguas vivas que cuando murió dejó el grande Xicoténcatl chico…
Y es que estaba yo en la casa donde vivieron los abuelos de mis tatarabuelos. Ahí nació la estirpe tlaxcalteca de la que estoy hecho por mitad; quizá la mitad más grande, como dijera el pavitonto. Fui y vine por Tlaxcala. Más fui que vine, pues no regreso todavía de aquella andanza por las callejas que conoció Cortés y vio doña Marina al pie de los dos mágicos volcanes: uno hombre y humo, que son lo mismo; el otro mujer y sueño, que lo mismo son.
Tlaxcala es una ciudad a la exacta medida de los hombres. No tiene muchos habitantes. Es capital pequeña de pequeño estado. Dicen los sabios urbanistas que donde hay más de 100 mil gentes juntas empiezan a morderse las unas a las otras, o a hacerse cosas todavía más feas. En Tlaxcala todos se saludan, y eso es muy bonito. En Tlaxcala todos te saludan, y eso es más bonito aún.
Mínima y dulce, como dijo Darío que era San Francisco, así es Tlaxcala. En una hora se le ve, y queda tiempo para verse uno también. Tlaxcala tiene un poquito de Saltillo, a cambio de lo mucho que Saltillo tiene de Tlaxcala. Descubro algunas ventanas con rejas emplomadas como las que aquí vemos todavía -gracias a Dios- en abundancia. Si una de esas ventanas tlaxcaltecas se hubiese abierto de repente, y tras de sus postigos me hubiese saludado una modosa señorita saltillera de las de antes, yo me habría quedado como si nada, pues lo habría reconocido todo.
Las casas de Tlaxcala están pintadas de un color que no sé qué color es. Rojo ladrillo; terracota oscuro; el que llaman chedrón; ocre subido; café rojizo; rojo acafetado; bermellón… Pregunté a la muchacha de la tienda de qué color es la pared. Respondió con sencillez:
-Manchado.
Pregunté al librero en la esquina de la plaza de qué color es la pared. Contestó:
-Manchado.
Pregunté al joven intelectual que pasaba con La Jornada bajo el brazo de qué color es la pared:
-Manchado -respondió como con extrañeza de que alguien no supiera qué color es tal color.
Llegué de regreso con el alma pintada de ese color. Así la traje de Tlaxcala.